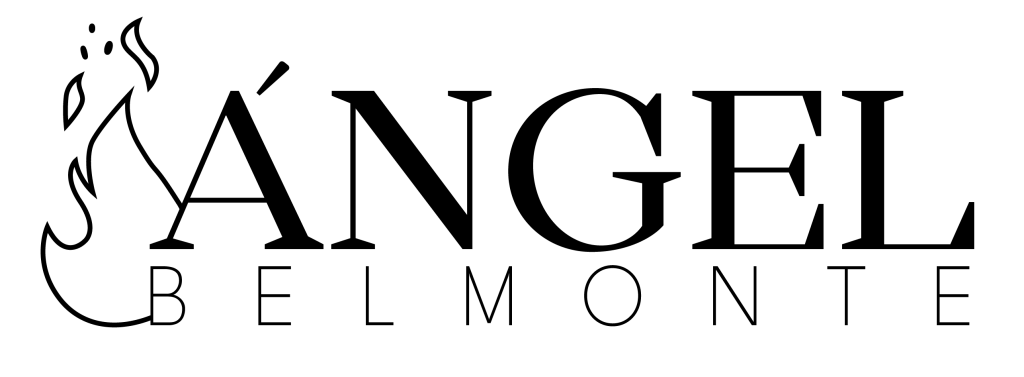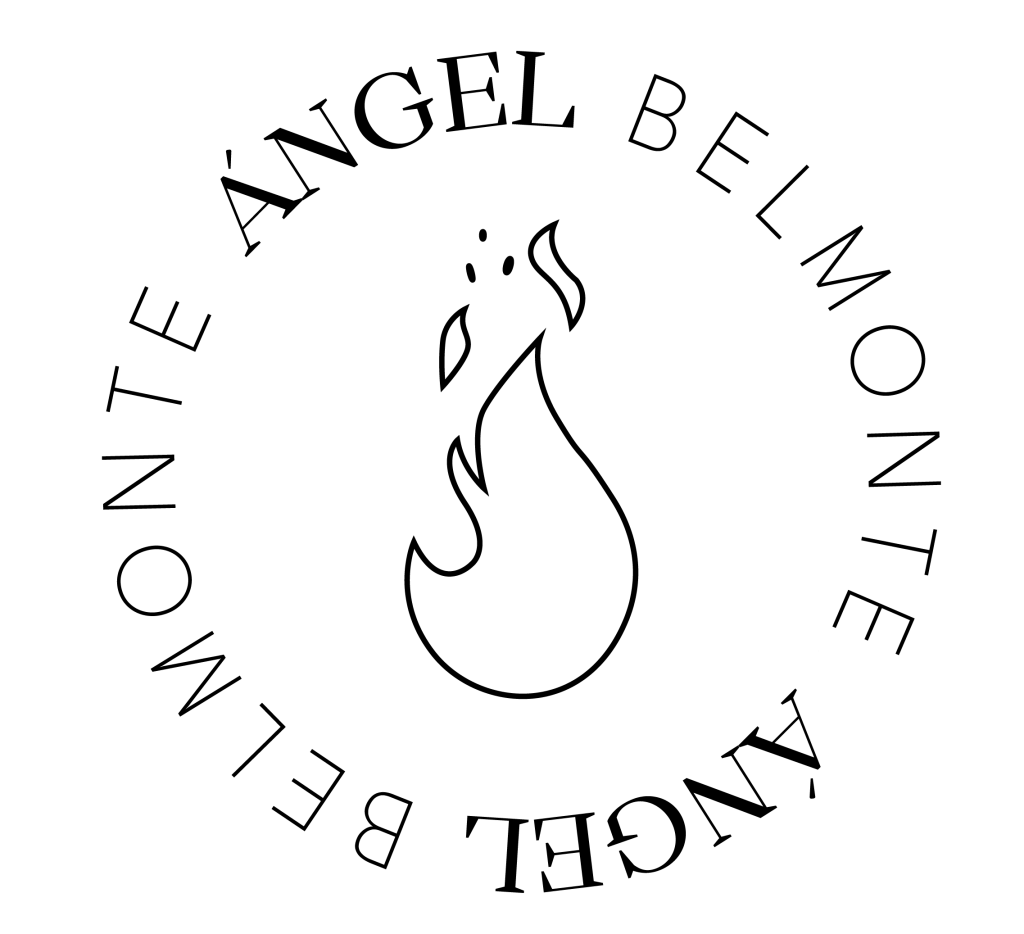Relato de terror que reimagina el pasaje del Génesis sobre el sacrificio de Isaac. Los temas centrales son el abuso familiar y los peligros del fanatismo.
Los comentarios son bienvenidos, y agradezco cualquier tipo de reseña en su ficha de Goodreads.
Este relato es nominable en los premios Ignotus 2024 en la categoría Mejor Cuento.

Salió de su habitación solo cuando vio por la ventana a su padre alejándose de la casa. Esa mañana ni él ni su madre lo llamaron, a pesar de que ya llegaba tarde a sus tareas. Isaac bajó las escaleras hasta la cocina en silencio. La piedra fría bajo las plantas de los pies le recordó a la piel de las serpientes.
—A buenas horas, muchacho. Come algo y ve al huerto.
—Buenos días, madre. —Nada más sentarse se vio frente a un bol de granada y miel. Algo extraño, pues aquella no solía ser la primera comida del día, pero sí eran dos de los alimentos que más le gustaban a él. No tenía hambre—. ¿Y las cabras?
—Tu padre ya ha salido con ellas. Tienes los ojos rojos, ¿has dormido?
—Sí, madre.
—No seas embustero.
—No lo soy.
Ella se dio la vuelta y siguió machacando avena en el mortero. La casa contenía los ruidos del día a día: su madre trasteando en la cocina, el cantar de los pájaros matutinos entrando por las ventanas, el murmullo de las hojas de la morera en el centro del patio, el perro pastor, Tomás, rascándose el lomo bajo su sombra. El sol del verano bañaba todas las estancias. Era un día pacífico, un día de trabajo duro, pero bien recompensado. Un día más. «En un par de semanas vendrán los primos de Harar a celebrar; hemos enviado a un mensajero», dijo su madre sin dejar de machacar. Pam. Pam. Pam. Isaac contribuyó a conversar sobre aquellos primos y dejó que su madre hablara, pero más tarde no recordaría nada de lo que había dicho.
Tenían otros primos más lejanos, en Ur, su tierra natal, que no habían tenido tanta suerte como ellos. Desde el principio, sus inversiones no salieron bien. Sus ovejas murieron por una enfermedad extraña que se contagió por todo el rebaño en cuestión de días y uno de sus esclavos les robó todos los objetos de valor antes de huir en mitad de la noche. El hijo mayor murió, al segundo lo vendieron y a la hija menor la casaron con un extranjero rico.
—Sabes que tu padre hizo lo que debía hacer, ¿verdad?
El cuerpo se le congeló. Su expresión era la de una roca bañada por la tormenta: pétrea, inamovible, impertérrita; un ejercicio de camuflaje con el que pretendía engañar a la mujer que le había dado la vida. Cayó en la cuenta, de pronto, de que nada había sido un mal sueño, de que el mundo se había roto irremediablemente el alba anterior. Cuando cruzó la puerta de casa se dio cuenta de que ya no se sentía seguro en ella.
—Sí, madre.
Sara le sonrió como todas las mañanas mientras se limpiaba las manos en un trapo, aunque se quedó mirándole unos largos segundos antes de salir al patio interior. La única compañía de Isaac se transformó de pronto en el plato de fruta, al cual las moscas amenazaban con invadir de un momento a otro si continuaba sin tocarlo. Tras la sensación de frío llegó un calor abrasador desde su estómago. La piedra de la casa y sus corrientes de aire transformaban el interior en un lugar más fresco que la sombra de un árbol, pero ahora estaba atosigado, empezaba a transpirar. También sentía un ligero hormigueo en las plantas de los pies. Quería marcharse y a la vez no deseaba hacerle frente al día. La casa, que siempre había sido un refugio, le asfixiaba.
Comió sin ganas y recogió la hoz del patio antes de dirigirse al huerto, a unos cincuenta pies al este del edificio. Estaban preparando más terreno para ampliarlo, por lo que tenían que cortar la vegetación salvaje primero. Isaac actuaba de forma automática, como si su cuerpo y su mente no estuvieran en armonía. Se preguntó si durante el silencioso viaje de vuelta había caído enfermo por no dormir, si bien no le importaba lo suficiente en ese instante. También se le ocurrió pedir consejo al Señor, pero pensar en él siquiera le resultaba terrorífico. Alzó la mirada. El sol, implacable, amenazaba con prender fuego a los campos más secos. El mismo sol con el que su padre había intentado perder la vista.
No era la primera vez que pasaban por aquel monte, pero estaba más alejado y su padre no había respondido a sus preguntas sobre por qué iban sin ganado alguno. Era un viaje de tres días en el que los asnos bebieron más agua de lo normal. Durante todo el camino Abrahán le contestó con evasivas. Iban a rendir culto, iban a ofrecerle a Dios a un animal en holocausto, pero no habían llevado más que los asnos consigo. Más tarde entendería por qué su padre parecía tan turbado. Más tarde entendería muchas cosas y dejaría de entender otras tantas. Más tarde el mundo se partiría en dos. «Vamos a orar», dijo su padre, en una voz profunda y ronca, como si no hubiera bebido nada durante todo el camino.
—¿Aquí?
—Para eso hemos subido. Arrodíllate.
Su padre nunca sonaba así de severo. Algo ocurría, estaba seguro. Obediente, preparó la leña y se arrodilló para rezar, uniendo las manos pegajosas por el calor. Su padre se arrodilló a su lado. En vez de cerrar los ojos, como solía hacer, se quedó mirando directamente el sol unos larguísimos segundos, un minuto entero, toda una vida.
—¿Padre?
—No temas, Isaac.
—Pero… ¿Se encuentra bien?
—Tranquilo —dijo él, alcanzando una cuerda casi a ciegas—. El Señor nunca se equivoca.
El Señor nunca se equivoca, se repetía ahora amargamente, lanzando la hoz contra las hierbas altas con más violencia de la necesaria.
Siguió trabajando en sus labores, sin dejar que las dudas le cambiaran el rostro o asomaran a su lengua; el Señor lo veía todo. Antes la idea siempre le había aliviado (el Señor estará siempre contigo), ahora se sentía vulnerable, vigilado, como un niño que ha roto una cerámica valiosa y sabe que es cuestión de tiempo que reciba una reprimenda por mucho que intente disimular.
—¡Isaac!
Estaba tan concentrado en la tarea y en no mostrar emoción alguna que por poco no se le cayó la hoz de las manos. Cuando se dio la vuelta, el espejismo se rompió y dejó de ser un paria caminando por el desierto, entumecido de sed y calor. Todo se volvió real.
—Isaac, muchacho, ven conmigo. Una de las cabras se ha puesto de parto.
Una buena señal. Su padre sonreía como siempre lo había hecho, le pasó un brazo por los hombros como siempre lo había hecho, con un amor sincero y profundo. Tenía unos brazos fuertes para su edad, tenía una fuerza casi sobrenatural que era la envidia de todos los que lo conocían y jamás había mentido en su presencia. Pero ahora Isaac notaba otras cosas. ¿Siempre había tenido su padre los dientes tan afilados? ¿Siempre le habían brillado así los ojos, como si un pequeño sol ardiera en ellos?
Abrahán estaba pletórico, algo que su hijo podía entender. Dios le había vuelto a hacer una promesa. Por tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste mi voz.
Las manos de su padre le quemaron los hombros. Isaac fue a la casa y volvió como un poseído con un carrito de paja para el parto, sin razonar nada de lo que hacía. Abrahán utilizó al perro para reunir al resto de cabras y apartarlas con tal de que no se asustasen con la escena. La preñada se deshizo en balidos, la cabeza ya asomaba cuando Isaac volcó la paja bajo ella para que el bebé no cayera sobre la tierra dura que rodeaba la casa. Si todo iba bien, su padre y él no tendrían que hacer mucho.
—Esta es primeriza, hijo. Vamos a ver si la pobre lo consigue sola.
—Lo hará bien.
—Fíjate bien en el color, ¿eh? Tu viejo padre ya no ve como antes.
Aunque no despegó los ojos del parto, de alguna forma apenas percibió lo que sucedía. Se sentía como en un sueño. Un segundo estaba muy lejos y otro recién despierto, iba y venía de algún lugar. Se frotó los ojos. Necesitaba dormir, era eso. Una cascada de vida mojaba el montoncito de paja, una criatura indefensa se precipitaba al vacío, el líquido al principio transparente se volvía rojo… Isaac recordaba bien el asco que todo aquel espectáculo le había dado de niño, siendo tan aprensivo como era. «Eres demasiado sensible», le había dicho su hermano después de verlo llorar durante toda la noche antes de partir. No como una ofensa, sino como una observación. Ismael no había derramado ni una lágrima delante de él, e Isaac no supo entonces si era porque estaba actuando como su hermano mayor o si aceptaba lo que le habían ordenado con tanta facilidad.
Durante un largo minuto, la criatura quedó tendida allí, sin moverse, muerta a ojos inexpertos. Entonces Abrahán se agachó junto a ella para retirarle la película viscosa del hocico y los ojos, y aquel diminuto amasijo de carne y huesos resucitó con un rebufo tan pequeño como sus pulmones. La madre se había alejado un poco y su lomo subía y bajaba deprisa con cada respiración agitada, sin apenas mirar hacia su retoño. Expulsado del vientre materno, aquel animalito mojado y tembloroso que no podía ni sostenerse estaba ahora a merced de los demás. Se convertiría en un plato en la mesa que devorar o un vientre que haría perdurar al rebaño. Su destino ya estaba escrito mucho antes de que naciera.
Abrahán sonreía al sostener al cabrito, feliz de traer otra vida al mundo. Era uno de sus momentos favoritos. A Isaac se le cerró la garganta, como si fuera a él a quien lo agarraba por el pescuezo.
—¿Voy a por ella? —preguntó al ver a la cabra alejarse un poco más.
—No, no la molestes. Deja que repose. Es su primera vez y estará asustada, debemos ser pacientes. Ella misma vendrá a cumplir su papel.
Tenía razón. Después de unos minutos de espera, cuando Abrahán ya había dejado al pequeño sobre la paja, la madre volvió y olisqueó al bebé. Hizo un amago de sacar la lengua, insegura. Después lo hizo del todo y comenzó a lamer al recién nacido en la zona del hocico, las orejas, los ojos, la pequeña frente, los belfos… La cabra era primeriza, pero el instinto animal le indicaba cuál era la parte del cuerpo que debía limpiar primero.
—Mírala —dijo su padre, ensimismado—. Cómo cuida a su retoño.
***
Isaac no se percataría apenas de lo que había cenado esa noche, pero sí de que las granadas le dejaron los dedos teñidos de rojo. Querría haberse ido el primero a dormir; sin embargo, la comida no le entraba en el cuerpo y tragaba lentamente, como si cada cucharada, cada grano o bocado fuera un esfuerzo. Su padre seguía emocionado por el nuevo cabritillo.
—Una pena que no haya coincidido con la visita de los primos. ¡Esos no han visto siquiera una cabra de cerca!
—Pues claro que no —rio Sara, a la que había contagiado la expresión traviesa al mirarla—. No seas malo, comercian con telas.
—Era broma, mujer. Lo importante es que somos todos honrados.
Y era verdad. A Abrahán siempre se le notaba cuándo bromeaba y cuándo no, la amabilidad de su voz no podía pasarse por alto. Era un hombre bromista, afable y directo, un hombre que nunca pensaba mal de los demás. Tierno, dirían algunos. Isaac había heredado de él el tono de piel y una nariz recta, algo aguileña, pero también la sensibilidad.
—Hijo, come un poco más. El Señor te ha sonreído, después de todo. Tu madre y yo estamos orgullosos.
Su padre se levantó de la mesa y se inclinó para besarle la coronilla. Isaac forzó una pequeña sonrisa. Abrahán se retiró al lecho y, cuando Isaac y Sara se quedaron solos, ella le retiró el plato de comida sin pedirle explicaciones. El amor de su padre era concreto, el de su madre inescrutable.
El chico se retiró con ese acuerdo tácito y se dirigió a la pila del patio para lavarse las manos. Enseguida vio el agua tintarse de granate, y se preguntó si la sangre del cordero aún manchaba la tierra del monte Moriá. La luz de la luna era suficiente como para que las marcas del forcejeo contra las cuerdas fueran notables. Dos pulseras invisibles le marcaban la piel de las muñecas, en una de ellas el rasguño le escoció al hundirlas en el agua.
Su padre nunca le había puesto una mano encima. No le había hecho falta. Isaac había sido un chico obediente toda su vida, no había sufrido desprecios ni carencias, fue un niño buscado y orado, el vivo ejemplo de que Dios cumplía sus promesas. «El que hace reír», lo habían llamado, porque su madre rio de incredulidad ante aquel milagro, tener un hijo a su avanzada edad no podía ser otra cosa.
Las lágrimas de Abrahán caían sobre el cuchillo en su regazo. ¿Habría escuchado bien aquel murmullo del viento? ¿Habría interpretado correctamente el complicado lenguaje de los designios divinos?
—Es la voluntad del Señor.
No recordaba qué había gritado o cuánto. «Padre, padre, no, por favor. No me hagas daño». La tierra recalentada por el sol le raspaba la mejilla y las piedras se le clavaban por todo el cuerpo. El calor era abrasador. «Me esforzaré más. Me iré lejos». Pero su padre estaba seguro de lo que había visto, seguro de lo que Dios le había susurrado al oído, seguro de reconocer la voz de su Señor. Él no se equivocaba. «Tengo que demostrarle mi fe», dijo Abrahán. «No puedo fallarle». El anciano alzó el cuchillo e Isaac lo vio recortado contra el inmenso y cruel cielo azul.
Abrahán.
El cuchillo se detuvo en el aire, al igual que cualquier respiración. Estaban dentro de una burbuja. Estaban bajo el agua, de pronto. Estaban flotando y muriendo, la realidad cambiaba a su alrededor.
Abrahán.
—¡Señor! ¡Oh, mi Señor!
Isaac también lo oía, por primera vez. Una luz más cegadora que el sol los sumergió por completo, y de la luz apareció una figura de contornos difuminados.
No lleves tu mano sobre el muchacho, Abrahán. Puedo ver que eres un hombre temeroso de Dios, porque no me has negado a tu único hijo.
La luz se había hecho pequeña; ahora solo era un halo sobre la cabeza de aquel enviado, pero mirarlo directamente dolía tanto como mirar al sol. La figura hablaba sin mover los labios. No era un hombre, tampoco una mujer. Medía el doble que ambos, era más grande que cualquier persona que hubieran conocido, y tenía la piel del color del oro, los ojos de un azul tan transparente que se confundían con el blanco, en eterno éxtasis. Las dos alas de piedra blanquísima que se extendían desde su espalda amenazaban el aire como un ave rapaz.
El arma había quedado abandonada en el suelo, y Abrahán ahora no se arrodillaba para ofrecer a su hijo en holocausto, sino para presentar sus respetos al Ángel del Señor. El Ángel se elevaba unos centímetros del suelo, los miraba desde arriba; su rostro no contenía expresión alguna.
—Oh, gracias, gracias a Dios —lloraba Abrahán.
Isaac vio por primera vez que sus manos temblaban. Las mismas manos que lo habían recogido tantas veces del suelo y le habían enseñado a hacer todo cuanto sabía en el campo ahora desataban las cuerdas que ellas mismas habían atado, ahora retiraban su amenaza de rebanarle el pescuezo. Las mismas manos que le habían traído a la vida y que por poco se la habrían arrebatado también.
Arrastró el cuerpo hacia atrás tan pronto como fue liberado, apartándose de su padre y del Ángel. Olía a sangre de vida y a descomposición. El halo se movía en círculos y arrojaba sombras desiguales sobre su rostro; sus facciones cambiaban a cada segundo, era imposible mirarlo más de unos instantes sin sentir un dolor agudo en las sienes. La imposibilidad de la criatura era tal que los pájaros habían dejado de piar y los insectos de revolotear los alrededores, pero aun así oía un zumbido como de abejas sedientas. Mirar el sol puede dejarte ciego, había escuchado alguna vez, pero mira a un ángel y te volverás loco.
El Ángel levantó un brazo y señaló, con una uña larga y curvada como la de un águila, algo a sus espaldas. Isaac sintió que la cabeza se le movía sola hacia un lado, igual de rápido que a su padre, y tras ellos encontraron que, en un arbusto hacia la bajada del monte, un carnero había quedado enredado por los cuernos. El animal no luchaba por desengancharse. También tenía los ojos casi blancos. En el arbusto no había nada hacía un minuto, Isaac lo sabía, pero al mismo tiempo el carnero siempre había estado ahí. Las dos situaciones eran verdaderas.
Abrahán rio. «¡El Señor nos provee!».
El chillido del carnero le heló los huesos. Isaac había visto sacrificar a los animales cientos de veces en su vida, tanto para comerlos como para librarlos de la enfermedad. Él mismo había sacrificado a muchos. Pero esta vez, aunque su padre hubiese alejado el cuchillo, lo sintió en las carnes cuando el filo atravesó la piel del carnero. La sangre empezó a manar de la herida, a caer por el cuerpo que convulsionaba hasta la tierra abrasadora. El rojo era tan intenso ante la luz del día que no parecía real. Los regueros escarlata se deslizaron como un río con vida propia hacia los pies del Ángel, creando un charco bajo ellos. Gota a gota, la sangre fue ascendiendo hasta el halo en una cascada inversa. Abrahán alzó las manos manchadas hacia él, aún de rodillas, pero el zumbido en los oídos de Isaac le impidió escuchar sus rezos y su júbilo cuando el mensajero del Señor lo bendijo por su ofrenda. El zumbido venía del ángel, pero no el de las abejas, sino el de las moscas, como si un enjambre de insectos se acumulara alrededor de algo muerto. Las pupilas de su padre, enormes a pesar de la luz, temblaban de fascinación.
Se acarició las rozaduras de las muñecas una vez más. Tenían buen aspecto, con un color rosado y la piel más morena alrededor ganando terreno para cubrir la nueva. Estaban curándose; en unos días ya no habría rastro alguno de lo que había sucedido en el monte. Ya no habría rastro alguno. Tras lavarse las manos, tiró el agua sucia fuera de la casa y subió al dormitorio.
***
Durante las noches siguientes, Isaac se arrodilló junto a la cama e intentó hablar con el Señor. Nunca había sabido cómo hacerlo. Su padre llevaba hablando con él toda la vida, decía que escuchaba voces de ángeles y la voz de Dios, y, aunque Isaac nunca había dudado de su veracidad en voz alta, a veces se preguntaba si sencillamente su padre no sería demasiado mayor. Ahora no había una pizca de duda en su interior, pero sí miedo, sí aprensión. ¿Por qué el Señor nunca había hablado con él? ¿Era de verdad su Dios y no otra cosa?
«Señor, sé que no soy digno, pero te pido respuestas».
Noche tras noche tras noche.
Una de ellas, oró hasta que la luna comenzó a descender del cielo, hasta la hora más oscura de las tinieblas. Ni siquiera en ese silencio terrenal, cuando el Señor debería poder escucharle mejor que nunca, sucedió nada. El chico suspiró y se derrumbó sobre la cama, abandonando la postura erguida. Las rodillas le dolían de las horas que llevaba postrado. Alargó entonces el brazo y sacó de debajo del cojín el caballo de madera, al que le dio vueltas en las manos. Había pertenecido a su hermano Ismael, se lo había regalado antes de su partida. Al caballo le habían partido la cola jugando una vez, pero su padre logró arreglarlo y, aunque no recordaba cómo, la grieta permanecía como prueba sobre la madera. Seguía siendo el mismo caballo, la cicatriz no se veía si no te fijabas, pero Isaac sabía que estaba ahí y ya no podía no verla. «No debes llorar», recordó las palabras de Ismael la noche de su partida.
—No quiero que te vayas.
Su hermano mayor lo miró desde arriba, de pie junto a la ventana. Tenía los ojos enrojecidos, quién sabía si por aguantar las lágrimas o llorar en secreto, oculto a los demás. Así era con todo. Gritaba con la primera lluvia del año y cantaba en las fiestas. Aprendía rápido, con una sonrisa en el rostro que escondía la frustración, nunca se quejaba del tiempo o la suerte, era más fuerte y más recto que otros muchachos de su edad. Había sido mucho mejor primer hijo de lo que Isaac sería nunca, el mejor hermano que podría desear.
—Ya sabes que no es mi decisión.
—¡Pero morirás en el desierto! Y Agar…
—No lo haré. Y no me separaré de mi madre.
—¿Pero sí de mí?
El joven presionó los labios, evitando por primera vez la mirada del niño. Isaac se preguntaba ahora si Ismael había sentido que todo se había roto a su alrededor en ese momento, si se había enfadado con su padre, si lo había adorado pero por primera vez le tuvo miedo.
—Hay que obedecer a nuestro padre.
—No es justo…
—Es lo que es. Mi madre es esclava, la tuya no. Nací porque tú no lo hacías, pero ahora estás aquí y Sara vela por ti. Debes ser obediente. Vas a tener una buena vida.
—No quiero una buena vida —lloró Isaac—. Quiero a mi hermano.
Y su hermano suspiró, un sonido de cansancio hasta los huesos. Entonces recogió el caballito de la mesa en la esquina y se sentó a los pies de la cama, donde el menor seguía encogido en sí mismo. Le abrió uno de los puños y dejó el juguete sobre la palma.
Isaac se centró en el recuerdo, apretando el juguete. Quizá si se clavara una astilla de este le dolería menos el pecho. Recordaba a su hermano, la forma en la que corría con ganas, como si siempre fuera directo a darse un chapuzón en el río, cuando lo enseñó a nadar, sus manías con la comida, sus silbidos imitando el canto de los pájaros, lo mal que aguantaba el frío y lo mucho que sudaba con el calor hasta empaparse la ropa, cómo lo asustaba a veces y lo abrazaba cuando eran las tormentas lo que lo asustaban, el sonido de su risa, que contagiaba y era tan alta que ni los árboles alrededor la conseguían amortiguar, cómo se reían los dos si una de las cabras daba un tropezón, si se ponían a imitar a los animales y a fingir que comían hierba, se reían de las cosas más tontas y se tiraban al pasto y rodaban hasta que el pecho les dejaba de burbujear.
—Padre le ha pedido al Señor que nos proteja durante el viaje, todo irá bien. Podrás visitarme cuando seas mayor y serás bienvenido. —Uno a uno, Ismael le había cerrado los dedos alrededor del caballo—. Ponlo bajo la almohada siempre que te sientas solo. Nos encontraremos en sueños.
***
La mezcla de olores, tan pastosa, le hizo arrugar la nariz. La fruta dulce, las granadas, las pasas se mezclaban con el plato principal. Era extraño comer carne, y a Isaac siempre se le había hecho la boca agua cuando llegaba una ocasión especial. Su padre le contaba historias mientras doraba la carne y el fuego le iluminaba los ojos, le insuflaba de vida. Siempre parecía más joven frente a las llamas. A Isaac le fascinaba que pudiera preguntarle cualquier cosa sin que lo amonestara por ello, la curiosidad era recompensada en casa, y si Abrahán no sabía responderle, si no sabía decirle por qué la gente moría o qué eran las estrellas, su padre le contaba una historia para explicárselo, bien con las hazañas de un héroe antiguo que se convertía en río o con el amor de Dios al convertir a los muertos en luces que guiaban a los viajeros en la oscuridad.
Los primos de Harar llegaron con los burros cargados. Iban de un lado a otro vendiendo telas, viajaban una vez al año a Canaán y solían hacer buenos negocios allí; siempre se quedaban un par de días para descansar del largo trayecto y celebraban un pequeño reencuentro con ellos. Dentro de sus limitaciones, tiraban la casa por la ventana: había bebida, preparaban más comida que nunca, todos se iban a dormir mucho más tarde aprovechando la frescura de las noches de verano, hablaban de dinero y de casamientos y disputas del terreno con otros pastores y de anécdotas de borrachos y reían y, cuando el sol moría y la casa quedaba a oscuras, en el patio, se susurraban sobre ojos rojos en los arbustos, ovejas asustadas de la nada y videntes ciegos y blasfemos a los cuales no creían, pero que misteriosamente siempre acertaban.
—Teníais una gran noticia que contar, según vuestra carta. ¿Qué es? —preguntó Taré al empezar la cena. Se llamaba igual que el padre de Abrahán, en su familia siempre había existido alta estima entre ellos.
—¡Ah! Es la más grande de las noticias. El Señor ha bendecido a mi hijo. Hubo una prueba, la más dura de las pruebas, pero la superamos.
Abrahán procedió a contar en qué había consistido la prueba, lo que le había pedido Dios, e Isaac observó los rostros de asombro de Taré, su mujer y sus tres hijos, todos más mayores que él. No hubo horror en ellos, sino admiración, incluso júbilo. No hubo enfado, como él esperaba. No miraban de distinta forma a su padre. Su propia pizca de rabia se desintegró en el interior de su pecho en un charco negro que tiró de él hacia abajo; sus hombros se hundieron y bajó la mirada.
—Desearía haber superado una prueba así —dijo el hijo mayor, mirando a Isaac como a un mártir—. Eres muy afortunado.
—¿Cómo era el ángel?
—La criatura más hermosa que he visto jamás —prosiguió Abrahán—. Era todo bondad, dolía mirarlo porque estaba hecho de luz celestial, amor puro.
—¿Llegaste a dudar?
—En absoluto. —Abrahán le sonrió a su hijo y a Isaac una serpiente le recorrió por dentro, cada extremidad y recoveco de su ser—. Tuve miedo, pero no dudas.
—Sois los elegidos —dijo Taré—. Hicisteis bien en devolverle a Isaac su lugar como primogénito.
Sara esbozó una sonrisa torcida. Ahora ella sería la abuela del futuro pueblo de Dios, pero había tenido que asegurarse su lugar como la única mujer de Abrahán en un mundo en el que no sería nada sin él, había tenido que asegurar el futuro de su hijo. Nunca le había gustado hablar de aquel tema; cuando Isaac le mencionaba a su hermano, se ponía nerviosa y se encerraba.
—Ha sido el mayor milagro y la mayor alegría de mi vida —dijo, un poco emocionada, tan sincera en su amor como en sus celos.
Isaac se imaginó cómo sería matarlos a todos. Si el Señor le susurrara al oído, tal y como le había susurrado a su padre, que debía ofrecerles sus carnes y sus almas, ¿sería capaz de coger una daga y acabar con sus vidas? Visualizó la escena: a sus primos pequeños les cortaría el cuello, rápido, para que no sufrieran. El mayor se resistiría, como él mismo, por miedo, porque quería vivir mucho más. Los padres de este recibirían una puñalada en el pecho cada uno. La desdicha le corroía. A su dulce y contradictoria madre no la haría sufrir, la consolaría mientras la sostenía en brazos cuando la vida se le escapara, volvería a ella tras la matanza y lloraría como un niño. Puede que no tuviera que matar a su padre. Abrahán se abriría en canal él mismo si Dios se lo pidiera. Sería capaz de abrirlos a todos y sacarles las entrañas.
Él no. La macabra fantasía le dio vértigo, el aroma de la carne bien hecha le recordaba a la descomposición de la piel del ángel. Él no era capaz de matar, ni de matarse. Su propia debilidad lo avergonzó. ¿Por qué seguía vivo? Había sido la presa perfecta, inocente y confiado, y su padre también el perfecto verdugo, un hombre cuya obediencia a Dios era maravillosamente atroz. Desafiaba todos los tabúes y superaba todas las pruebas. Isaac debería admirarlo, y debería agradecer que Dios tuviera piedad de él y los recompensara con una gran descendencia. Haría historia por palabra divina.
María, la mujer de Taré, tomó un dátil del plato central. El calor se les pegaba a la piel. A Isaac le resultaba asfixiante.
—Tu osadía es asombrosa, Abrahán. Aunque no todos te creerán.
—Que no lo hagan, pues. Mi hijo y yo sabemos lo que vimos y escuchamos. —Mientras hablaba comía con parsimonia, tranquilo tras el entusiasmo inicial—. Cuando el Señor te habla, es imposible confundir su voz.
—Más allá de los campos que conocemos hay atrocidades —dijo Taré—, mujeres que matan a sus bebés y hombres que se queman vivos. Dicen que Dios requiere ofrendas de sangre.
—Aun con tanta fe, debiste tener miedo, muchacho —dijo María.
Isaac arrastró la mirada de los restos de su escasa comida a ella. De pronto, la mesa había quedado en un silencio expectante, pendiente de lo que diría el hijo pródigo, y en aquel efímero momento imaginó el coste de la verdad. Tenía la frente brillante de sudor. Quería decir que sí había tenido miedo, un miedo paralizante que lo había dejado mudo en el trayecto de vuelta a casa. Quería decir que en ese momento no había lugar para la fe. Quería gritar porque su padre ya no era el padre que siempre había conocido y ahora no podía no ver las grietas. Quería preguntarles si habrían llorado su muerte.
—Era necesario —dijo en su lugar.
María se llevó una mano al pecho con una expresión de orgullo. Durante el resto de su vida, contaría aquella historia a quien quisiera escucharla. Ahí comenzaría el pueblo de Abrahán. Sara puso la diestra sobre la de Isaac y le acarició el dorso, aunque no lo miró.
—Mi hijo es la palabra de Dios —Abrahán recuperó su discurso—, a través de él ha hablado y todos debemos saberlo: el Señor no quiere sacrificios.
***
La vida seguía su curso e Isaac entendía cada vez menos. La brecha entre él y su padre no dejaba de aumentar, y sin embargo Abrahán no se daba cuenta porque su hijo fingía, fingía que comprendía los designios divinos, las promesas y las enseñanzas dadas; que, como él, no tenía dudas, que estaba igual de agradecido y anonadado. Cada noche dedicaba más horas al rezo. Se volvió obsesivo, un rito nocturno frente a una pared de piedra que tan solo seguía siendo de piedra. «Sigue así de disciplinado», le dijo Abrahán con orgullo al descubrirlo una vez tras la cena. «Todo tiene su recompensa».
El verano estaba llegando a su fin, cada vez la noche duraba más. El bochorno cedía. Recordaba el sol de justicia de aquella mañana en el monte Moriá, cómo los árboles a lo lejos se balanceaban ante sus ojos, derretidos. ¿Y si todo había sido un espejismo, un mal de calor? La gente veía agua en el desierto.
El cielo limpio de aquellos últimos días dejó paso a una tormenta repentina, y ocurrió en la hora más oscura. Las primeras gotas de lo que podría ser un diluvio cayeron sobre la casa con la fuerza del granizo. Tampoco había luna. Isaac debería estar preocupándose por el ganado, en si perderían alguna cosecha si seguía lloviendo tanto, pero continuaba arrodillado junto a la cama con la misma pregunta que le arañaba las costillas. Siempre que había orado lo había hecho con alegría y sosiego, porque el Señor siempre le había dado paz, pero ahora el temor hacia su padre contagiaba e infectaba su fe como una densa capa de barro.
Una explosión de luz en el centro del cuarto. Era una estrella caída, naciendo y muriendo a una velocidad imposible. Tumbó los muebles y a Isaac, que se tapó la cara con el brazo, la espalda contra la pared y el corazón en la boca.
Por qué. La voz era de niño y a la vez de adulto, grave y aguda, un coro desafinado. Isaac tardó unos segundos en atreverse a mirar. La luz ahora no era más que la que daría una vela. Los ojos y las garras resplandecían en la oscuridad, las uñas de águila le parecían ahora más bien de buitre, las extremidades se mezclaban con la negrura y era imposible saber si había tres piernas, un brazo o nada, un torso con piel de muchos tonos. La primera vez que se presentó, el Ángel había sido todavía una imitación del hombre. Ya no. Esa no es la pregunta que se espera de ti.
Isaac cabalgaba entre la incomprensión y el terror.
—¿Qué se espera de mí?
Tu sino ya ha sido escrito. Se espera la misma fe que en Abrahán.
—No puedo. No soy capaz, nunca seré capaz. ¿Por qué? ¿Por qué yo?
La ira de Dios es tan grande como su amor. No seas necio. El hombre es una pregunta eterna, es su ser. Así os hice. Así os hizo.
—Por favor. ¿Por qué ordenaste a mi padre matarme?
El niño con miedo a la sangre está bendecido. Morir es tan valioso e insignificante como nacer. Dios no busca sacrificios, solo pruebas. Tu vida sirve un propósito. Tu muerte también servirá un propósito, algún día. Aún no. La forma corpórea tenía un precio: la piel se le estaba deformando. El leproso alado no mostró dolor. Dios es tu pastor y tú eres su cordero protegido. Tú eres el pastor de los tuyos. Quien es amado puede ser también desdichado. Hasta el hombre sin voz puede gritar.
—No comprendo…
Comprender no es necesario. El plan divino está en marcha y Dios lo ve todo. Hay secretos en el reflejo del rocío, algunas mañanas. La pureza de tu espíritu te eleva por encima de otros seres, serás el padre más grande y longevo, tu descendencia será tan amplia como las estrellas.
Parecía hablar a base de acertijos. ¿Qué era real, qué no? ¿Qué parte sería de verdad palabra de Dios y cuántas de ellas estaban deformadas por su propio miedo? Isaac empezaba a agitarse, el zumbido aumentaba y le dolían los tímpanos. El pensamiento que le impedía dormir, que había manchado todos y cada uno de sus recuerdos de sangre. Los ojos del Ángel del Señor, todos ellos, eran como cristales, contenían las almas de las estrellas.
—¿Mi padre no me ama?
Dios ama de formas misteriosas. Todos los padres aman de formas misteriosas. Al otro lado de la luz esperan todas las respuestas que buscas. Tu obediencia será recompensada, pero tu camino es tuyo. Es inútil huir de la marea y de la noche. Bajo el Sol nada puede ocultarse.
La voz del Ángel se había ido haciendo más aguda y el olor a podrido y el calor eran espantosos. El zumbido distorsionaba cada una de sus palabras. Isaac creyó que iba a desmayarse. El labio le temblaba, pero había entendido. Él sería la entrada de las estrellas. La tormenta se detuvo, la forma de la criatura se rompió en dos como una cáscara, como una crisálida, la cabeza de un ser naciente desgarrando a su madre, el último rayo de la noche partiendo el cielo, hundiendo sus uñas en las nubes para separarlas en el grito más silencioso de todos. Se hizo la luz.
A partir del día siguiente, Isaac tendría la vista borrosa y dolores de cabeza frecuentes cuando pasara ratos al sol. Incluso en invierno, tras unas horas de trabajo, buscaría la sombra de algún árbol para resguardarse, aunque sabría que no podría huir de la luz ni la crueldad del cielo despejado y yermo. No podría ocultarse. El amor de Abrahán seguiría siendo un misterio tejido de un contraste que se había resignado a aceptar; sería de nuevo el padre cariñoso, el espejismo de un oasis. Al meter la mano en el agua, algo bajo ella podía arrancarla. Siempre le observaría el brillo de los ojos y se tensaría cuando estuviesen solos. La grieta seguiría allí. Sus padres empezarían a hablar, en unos meses, de un posible matrimonio con la hija de un amigo comerciante. Después de conocerla y atisbar solo una pizca de su dulzura, estaba seguro de que se enamoraría de ella.
Esperaba que el día en que Dios le pidiera algo no llegara nunca. Esperaba quedarse ciego antes para no poder alcanzar ningún cuchillo.
Los ojos de Dios lo veían todo.